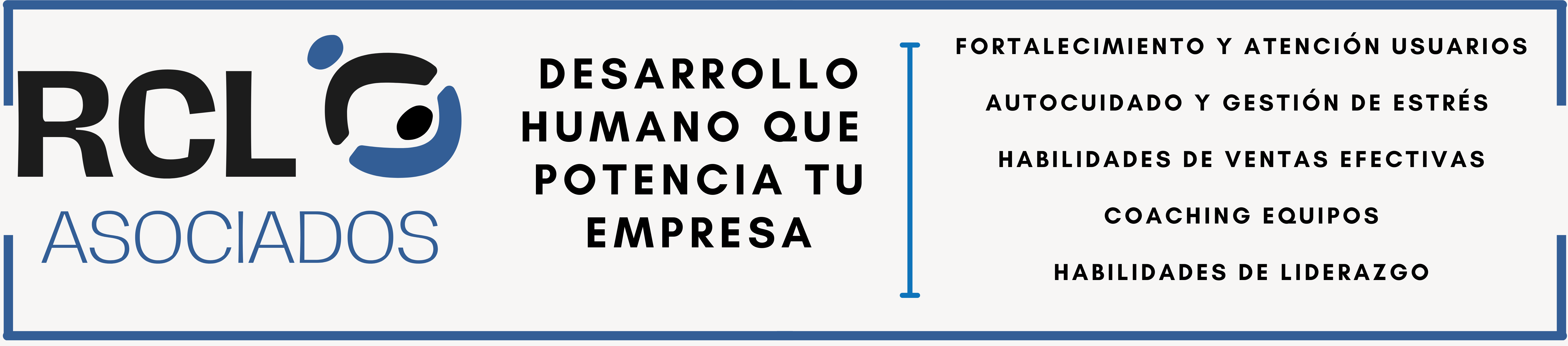Por: Francisca Alemán, asociada senior del área de minería de VA – Vidal Abogados, una de las firmas con mayor prestigio e influyente en Chile y a nivel Latam, que cuenta con años de experiencia brindando soluciones legales a las empresas mineras.

La reciente alianza entre Wealth Minerals y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe para desarrollar conjuntamente el proyecto de litio Kuska en el Salar de Ollagüe marca un hito en la industria minera chilena. Este acuerdo, que otorga a la comunidad un 5% de participación y un asiento en el directorio de la empresa conjunta, establece un modelo de colaboración que podría redefinir las relaciones entre empresas mineras y comunidades indígenas en el país.
En el norte de Chile, donde se concentran algunas de las principales reservas de cobre y litio del planeta, convergen también comunidades indígenas que han habitado estos territorios desde tiempos prehispánicos. En este escenario, la coexistencia entre la industria minera y los pueblos originarios plantea desafíos jurídicos, sociales y territoriales que requieren respuestas cada vez más sofisticadas.
El futuro del sector extractivo dependerá, en buena medida, de su capacidad para adaptarse a esta nueva realidad con visión estratégica, sensibilidad cultural y rigor legal.
El marco normativo vigente reconoce, a través del Convenio 169 de la OIT, la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se adopten medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente. Esta herramienta jurídica ha abierto un espacio de participación, pero su implementación ha sido desigual, y no siempre ha logrado generar confianza ni relaciones estables entre comunidades y proyectos. Persisten desafíos metodológicos, falta de criterios homogéneos y, en ocasiones, un enfoque excesivamente formalista que diluye el sentido sustantivo de la consulta.
Avances y retos de la industria minera
En VA – Vidal Abogados hemos acompañado proyectos en territorios donde confluyen intereses extractivos e identidades indígenas, especialmente en la macrozona norte. Nuestra experiencia nos muestra que los mayores conflictos no derivan necesariamente de la naturaleza de los proyectos, sino de la forma en que se insertan en el territorio, cómo comunican sus impactos y cómo construyen —o no— espacios de diálogo. Los errores en la etapa temprana de relacionamiento suelen traducirse en judicialización, rechazo social o pérdida de viabilidad.
Sin embargo, también es importante reconocer los avances que ha experimentado la industria minera en esta materia. Cada vez son más las empresas que incorporan estrategias de relacionamiento temprano, que promueven procesos de consulta culturalmente pertinentes, y que van más allá de las obligaciones legales, generando alianzas con comunidades para el desarrollo de infraestructura, educación, salud o gestión del agua.
Estas iniciativas, cuando se diseñan con seriedad, sensibilidad local y evaluación jurídica adecuada, permiten construir una legitimidad compartida que fortalece la sostenibilidad de los proyectos.
La transformación de la industria no ha sido espontánea. Las exigencias de los mercados internacionales, las evaluaciones ESG, la presión de inversionistas responsables y la mayor sofisticación de las comunidades han empujado a las compañías a profesionalizar sus equipos de asuntos comunitarios, incorporar la variable indígena en el diseño de los proyectos y adoptar estándares internacionales de debida diligencia. Esta evolución no ha estado exenta de tensiones, pero representa un cambio de paradigma que merece ser valorado.
Aun así, queda camino por recorrer. En muchas zonas, la consulta indígena se activa tardíamente, cuando las decisiones clave ya han sido adoptadas. En otras, se confunde información con participación, generando frustración y desconfianza. Y persiste la tendencia a interpretar la relación con las comunidades como un costo a gestionar, más que como una oportunidad de crear valor compartido.
Superar estas limitaciones implica entender que el cumplimiento legal no es suficiente: se requiere visión, voluntad política y asesoría técnica especializada.
Chile enfrenta una etapa clave en su desarrollo normativo y constitucional. Las discusiones sobre el modelo de Estado, la autonomía territorial y los derechos indígenas están redefiniendo los bordes de la política pública. La minería, como motor económico, no puede quedar al margen de este debate. Más que resistir los cambios, tiene la posibilidad de liderarlos, aportando con experiencias concretas de diálogo, respeto intercultural y reparación efectiva.
Un ejemplo reciente de este enfoque colaborativo lo representa el acuerdo entre Wealth Minerals y la comunidad Quechua de Ollagüe para la creación conjunta de una empresa de litio, como reportó el Diario Financiero. Esta alianza no sólo permite a la comunidad participar activamente del desarrollo productivo en su territorio, sino que también abre una vía concreta hacia la legitimidad social de los proyectos mineros en áreas indígenas.
Los proyectos que hoy se diseñan deben ser jurídica y culturalmente viables. Esto supone integrar lo técnico, lo ambiental y lo indígena desde el inicio. Requiere claridad en los marcos regulatorios, metodologías participativas adaptadas al contexto y mecanismos de compensación que consideren no sólo el impacto material, sino también el valor simbólico y espiritual del territorio. Aquí el rol del asesor legal es clave: no se trata solo de cumplir con el estándar, sino de contribuir a construirlo.
Desde VA – Vidal Abogados trabajamos con una convicción: el desarrollo minero y los derechos de los pueblos indígenas no son excluyentes. Con las herramientas adecuadas, el diálogo temprano, y una asesoría legal estratégica, es posible alcanzar acuerdos duraderos, reducir la conflictividad y fortalecer la gobernanza en territorios complejos. La minería del futuro será aquella que, además de ser rentable y tecnológicamente eficiente, sea legítima desde la perspectiva de quienes habitan los territorios.
Para más información: