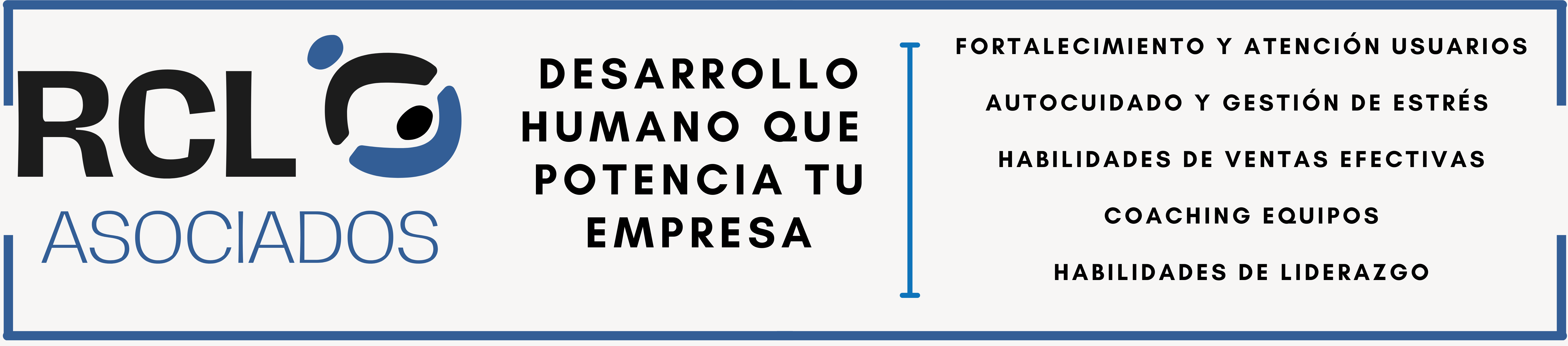El Dr. Fernando Lanas, médico especialista en cardiología y académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), fue parte del comité de expertos internacionales que creó recientemente la nueva estrategia global para abordar enfermedades como los infartos o los accidentes cerebrovasculares. Ante ello, advierte que existen brechas asociadas al reconocimiento de síntomas, respuesta oportuna de los servicios de salud y cuidados posteriores.
El Dr. Fernando Lanas, médico especialista en cardiología y académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), fue parte del comité de expertos internacionales que creó recientemente la nueva estrategia global para abordar enfermedades como los infartos o los accidentes cerebrovasculares. Ante ello, advierte que existen brechas asociadas al reconocimiento de síntomas, respuesta oportuna de los servicios de salud y cuidados posteriores.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, el organismo internacional convocó, en 2023, a un comité de expertos de diversos países para desarrollar una estrategia global que permitiera afrontar afecciones como los infartos o los accidentes cerebrovasculares (ACV).
El documento publicado recientemente por la OMS y que se titula Framework for the care of acute coronary syndrome and stroke, propone estándares para mejorar la atención integral ante estas enfermedades, estableciendo recomendaciones que van desde la prevención hasta la atención posterior. “Lo que se plantea en el informe es un enfoque continuo del cuidado, que va desde la prevención de los factores de riesgo hasta la rehabilitación post evento. Y lo importante es avanzar en todas las etapas, no basta con mejorar solo un punto del sistema”, explica el médico especialista en cardiología y académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), Fernando Lanas, quien fue el único chileno en participar en el desarrollo de esta nueva estrategia mundial.
Por ello, el investigador UFRO y doctor en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, alerta que el país aún no cuenta con protocolos específicos de respuesta rápida ni estrategias robustas de prevención y seguimiento asociadas a la atención cardiovascular. Esto, en un contexto donde cada año cerca de 40 mil personas sufren un infarto o un accidente cerebrovascular en Chile, lo que ubica a estas enfermedades como una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país.
Así, Lanas detalla que uno de los problemas más críticos que enfrenta Chile es el bajo reconocimiento de síntomas por parte de la población. Estudios nacionales muestran que solo un 6% de las personas sabe reconocer los tres principales signos de un ACV: parálisis facial, debilidad en un brazo o pierna y dificultad para hablar. Esta desinformación retrasa la atención médica y eleva el riesgo de secuelas graves. “Informar a cerca de 20 millones de personas sobre qué síntomas deben activar una consulta de urgencia requiere que se avance en una estrategia de comunicación robusta, focalizada tanto en la población general como en los grupos de riesgo”, puntualiza el especialista.
A esto se suma la ausencia de un sistema de alerta rápida para estos eventos. “En países como España, la implementación de protocolos de ‘código infarto’ y líneas telefónicas exclusivas han logrado reducir la mortalidad. Mientras que en Chile, si bien existe el SAMU, este no está diseñado específicamente para dar una respuesta cardiovascular o neurológica inmediata”, señala.
El acceso a especialistas también es dispar según la zona del país. “En algunas ciudades grandes existen redes con capacidad de hacer angioplastia o trombolisis rápidamente. Pero si vives en zonas más alejadas, esa posibilidad disminuye, y eso requiere una gran inversión”, agrega el investigador UFRO.
El seguimiento posterior al alta es otro punto crítico. Cifras analizadas por el equipo del médico Fernando Lanas muestran que solo entre un 30% y 40% de los pacientes en Chile accede a controles adecuados luego de un infarto o ACV. “La falta de continuidad en el tratamiento aumenta el riesgo de nuevos eventos. El sistema de salud debe garantizar no solo la atención de emergencia, sino también el acompañamiento posterior en la red de atención primaria”, afirma.
Actualmente, el académico UFRO trabaja con el Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de Cardiología para adaptar el marco global a un plan de acción nacional. “Estamos conversando para que este documento sirva como base de una estrategia concreta y realista. La idea es empujar transformaciones que mejoren la atención en todo el país, desde el primer síntoma hasta el alta definitiva”, concluye.